
Una lectura de "Juventud": ¿Ecos de Residencia en
pleno corazón de Canto
General?
Waldo Rojas
Université de Paris I (Panteon-Sorbonne)
____________________________
♦ 1
♦ 2
♦ 3
Volver al índice
Volver arriba
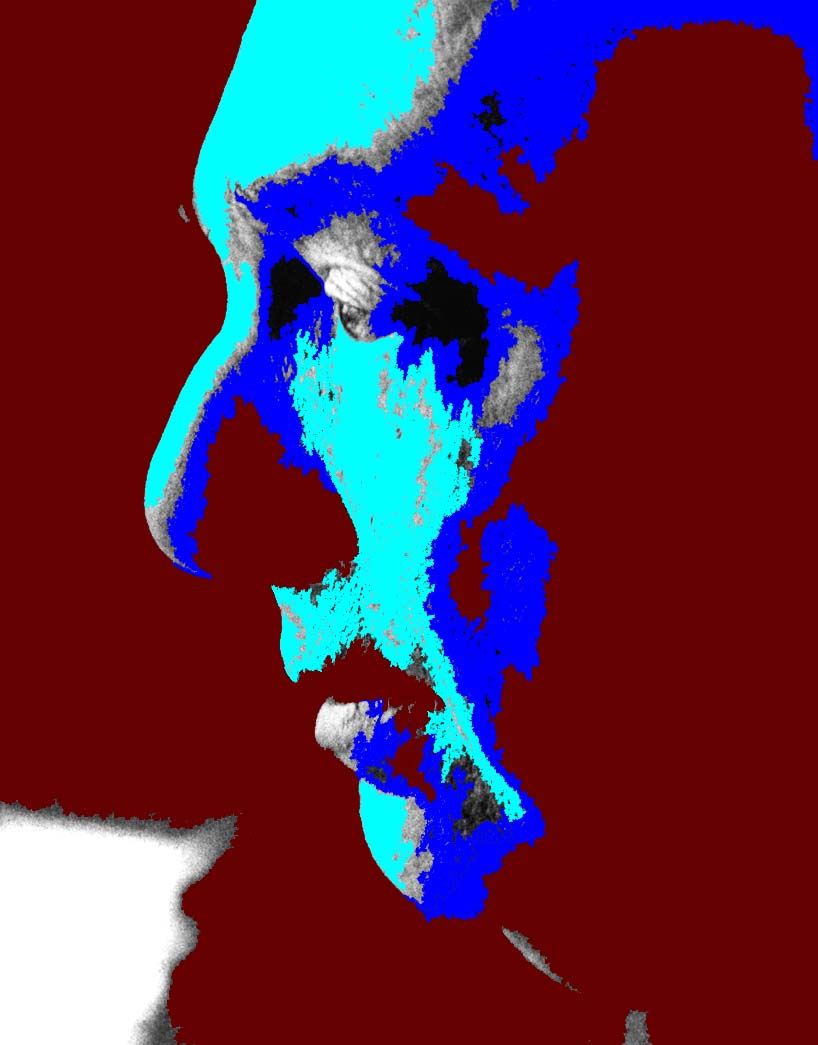 |
 |
Volver arriba
 |
Volver arriba
Volver arriba
Volver arriba
En la sexta sección del Canto General, rotulada “América no invoco tu nombre en vano”, Neruda incluye en una página situada, poco más poco menos, al centro mismo del volumen —detalle que no carece de interés— un poema cuya posición en el conjunto de esta obra (15 secciones, 231 poemas, alrededor de 15 mil versos), así como su relación heterodoxa con el temple y los motivos de los poemas vecinos, hacen de él un texto pasablemente enigmático. Por el tenor memorioso de sus imágenes y la tonalidad de recogimiento interior que envuelve al poema todo, «Juventud» resulta una pieza de claro corte lírico:
Juventud
1. Un perfume como una ácida espada
2. de ciruelas en un camino
3. los besos del azúcar en los dientes,
4. las gotas vitales resbalando en los dedos,
5. la dulce pulpa erótica,
6. las eras, los pajares, los incitantes
7. sitios secretos de las casas anchas,
8. los colchones dormidos en el pasado, el agrio valle verde
9. mirado desde arriba, desde el vidrio escondido:
10. toda la adolescencia mojándose y ardiendo
11. como una lámpara derribada en la lluvia.[1]
Poema lírico en el sentido llano del término, esto es, en lo que toca al sello emotivo de una expresividad de ecos interiores, a su tono evocativo, y esa vaga untuosidad melancólica en que bañan sus imágenes. Pero lo es asimismo en virtud de una técnica poética sostenida por la cadencia de la serie de sílabas graves puntuadas de acentos esdrújulos, cuya sucesión imprime parsimonia al avance de los versos, en cierto modo refrenados en el brío de su dicción por la mesura y parquedad de los medios verbales convocados; versos aquellos que, no obstante, resultan de soluciones métricas abigarradas al mismo tiempo que solidarias en su movimiento, y están reunidos en un conjunto no acogido a un orden estrófico riguroso. Sumado a esos efectos prosódicos, hay también lirismo en el estatuto de las imágenes sostenidas por juegos de aliteraciones, cuya reincidencia junto a las impresiones con valor de sinestesia en que redundan, contribuye reforzar el registro sensorial del poema en su conjunto.
A una primera lectura, «Juventud» deja una impresión de pieza fragmentaria, en la cual se plasmaría un momento suspensivo y reanudable, dentro del flujo continuo de un mismo movimiento. Por esta impresión de apertura, su sentido poético pareciera, en efecto, deber entrar en fase con los textos que preceden y proseguirse, cumpliéndose como tal sentido, en el o los textos siguientes[2]. Por el contrario, según el orden de la sección del Canto general en donde este poema se inserta, nada parece indicar que guarde con ese mismo conjunto una clara relación de homología. Si se quisiera ver en él un fragmento, este no lo sería sino de un todo ausente. De hecho, el poema parece recogerse en su singularidad y prestar resistencia al cauce fluvial de la magna obra, como sucede con esas peñas emergidas que encaran, indóciles, las embestidas del caudal. Desuncido de aquel contexto, el poema afirma su unicidad como un texto interna y claramente estructurado.
Desde ya, el título «Juventud» cumple una función denotativa. El poema todo, en efecto, consiste en una manera de glosa de la edad bisoña, epifanía metafórica de la primera adolescencia. En su forma textual, se presenta como una serie de enunciados impersonales, ligados entre sí por un movimiento progresivo, sin otra perspectiva de elocución que la de la instancia de una “voz” omnisciente y ubicua. Su registro retórico es el de la personificación: los términos que se refieren a las realidades evocadas son empleados como sujeto u objeto de verbos que implican una relación personal humana, valga la redundancia, o bien se presentan en construcción sintáctica a base de adjetivos, adverbios o complementos que expresan dicha relación. Al mismo tiempo, en su propia manera de asimilarse el texto todo a la estética de Residencia en la tierra, obra de juventud, es también una forma de sinécdoque: el producto, o fruto, por la totalidad que lo ha producido. Lo es, enseguida, por un juego simple de simetría metafórica: los versos que respectivamente abren y cierran el poema son enunciados comparativos introducidos por el adverbio conjuntivo “como”. El texto se compone, además, de dos instancias o momentos aparentes de extensión desigual pero que, separados por el signo ortográfico de los dos puntos, resultan así signados por el enlace de mutua correspondencia (los versos del 1 al 9 constituyen en efecto una suerte de gradación argumentativa, y los del 10 al 11 se ligan a los primeros de manera conclusiva). El breve texto se presenta, finalmente, como una sucesión de impresiones sensoriales en cascada. Impresiones que se condensan en unos núcleos metafóricos de similar legalidad o registro retóricos: “ácida espada”, “besos del azúcar”, “gotas vitales”, “pulpa erótica”, “colchones dormidos”, “agrio valle”, etc.
Estructurado y homogéneo, este poema no se trata menos de un entramado de referencias encubiertas, compuesto de proposiciones intransitivas o de alusiones semi-veladas, y la cuasi reticencia con que se configuran sus motivos, contribuye a volver inesperada su presencia en el cuerpo de una obra de dominante épica, histórico legendaria, que ha conferido su entidad al célebre Canto. El poema resulta patentemente heterogéneo también respecto de la línea de tono declarativo y “militante” con que el Canto todo se organiza y que se anuncia ya en el eco de sacra solemnidad del vocativo que da título a la sección: “América, no invoco tu nombre en vano”.
Los lances líricos, el arrebato subjetivo y hasta una dosis nada desdeñable de oscuridad “expresionista” no dejan, por supuesto, de infiltrarse aquí y allá en los 231 poemas de Canto General; como sucede en particular con todo un poema de esa suerte de coda biográfico-poética que es la última sección del volumen, «Yo soy», bajo el título evocador de «El Hondero». Sólo que en su emplazamiento inmediato la autonomía relativa de «Juventud» hace pensar, por su unidad y discontinuidad abrupta, en un chispazo venido de lejos, una resurgencia de aquella obra toda que fuera durante un tiempo objeto de denuncia y proscripción por su propio autor so capa de respirar un “clima duramente pesimista”[3].
El lector menos familiarizado con la lectura de Residencia descubrirá ciertas analogías formales entre este breve poema y aquellos de dicha obra. Baste recordar en este caso la recurrencia de los efectos de sinestesia, es decir, de aquella categoría de tropos consistente en unir dos imágenes o sensaciones procedentes de dominios sensoriales diferentes: “un desgarrador olor frío” […] “la sombra húmeda, callada” («Débil del alma»), “la aguda humedad de una hoja de violeta” («Sólo la muerte»), “Entre botellas de color amargo” («Alberto Rojas Jiménez viene volando»), etc.[4]. En el presente poema, los adjetivos, en número prácticamente equivalente al de los substantivos, cumplen aquí de igual modo una función primordial. El registro sensorial del texto todo, como es de advertir, está determinado por la adjetivación y ésta es de dominante “gustativa” y hasta “bucal”. La adjetivación, por lo demás, no sólo tiende a un tipo de figuras de máxima tensión metafórica, como una que frisa el oxímoron (“toda la adolescencia mojándose y ardiendo”), la personificación (“los besos del azúcar”, o “los colchones dormidos”), el retruécano (“desde el vidrio escondido” por “escondido tras el vidrio”), sino que también en ella se unen imágenes o sensaciones procedentes de diferentes esferas sensoriales, remitiendo a un código sinestésico: “un perfume como una ácida espada”, “el agrio valle verde”.
En razón de lo anterior, se puede hacer ver que bajo el signo dominante de una evocación hecha de dolencia y fruición, gravita el peso de una ausencia que busca hacerse cuerpo. Se advertirá al respecto la total omisión de sujeto pronominal de los enunciados, y por otro lado, la manifestación de una presencia fantasmal, por llamarla de algún modo, que este mismo vacío hace vislumbrar; o sea, un sujeto de la enunciación sólo virtual, cumpliéndose ahí en el proferimiento oral del texto. Omisión y vislumbre que la falta de recurso a formas de la cópula ‘ser’ intensifica gramaticalmente o remotiva ontológicamente. Como tal sujeto se trata, en suma, de una voz tras la cual un cuerpo se hace presente a través de impresiones sensibles de estatuto orgánico y carnal, en una suerte de clamor.
Del mismo modo, se advertirá que las imágenes del poema, elaboradas en torno a ciertos objetos o realidades materiales muy concretas, cumplen un papel performativo[5]. Así por ejemplo, en el origen de los dos primeros versos, hay el enunciado literal, digamos sencillamente denotativo: “Un perfume [...] de ciruelas en un camino”, al cual viene a incrustarse y a hender el enunciado metafórico de “como una ácida espada”. Dicho de otro modo, al cortar en dos mitades este último aquel enunciado original, realiza él metapoéticamente la acción justamente imputable al objeto que la palabra “espada” designa: hender, tajar. Así como este breve poema heteróclito respecto del contexto, vaharada nostálgica de la atmósfera poética de la primera Residencia, corta o interrumpe el flujo épico de la sección respectiva del Canto general: exhalación en medio de la exaltación épica del libro en su conjunto.
En una lectura algo más atenta, se vería que «Juventud» no se cumple, como el poema que es, en el explayarse más o menos objetivo de una visión atesorada en la memoria. El poema se asimila, es cierto, a esa forma de visión, pero cogiéndola en el acto mismo de hacerse palabra, o sea, en tanto representación verbal autónoma. El puñado de menciones substantivas engastadas en las articulaciones metafóricas más intensas de “Juventud”, si bien no va en desmedro de la respiración enigmática, la apariencia críptica y la andadura incierta del todo, no puede sino recalcar su filiación con el linaje de la Residencia al evocar el despliegue puntual de ciertos tópicos que en su momento reunieron toda o parte de la substancia imaginaria de aquella obra.
Dichas menciones incrementadas en intensidad por su recurrencia en la obra misma del poeta, y a menudo coligadas, son por cierto las de “perfume”, “espada”, “lámpara”, y en general aquellas venidas de los respectivos campos léxicos del 'agua' (“gotas”, “mojar”, “lluvia”), de la 'casa' (“rincones”, “vidrio”, etc.), del 'fruto' (“ciruelas”, “perfume”, “pulpa”, etc.) y sobre todo de aquellos del 'cuerpo' y de los sentidos, de la 'corporeidad' y de lo 'orgánico'.
Si tenemos cuenta del caso de “espada”, veremos que esta forma aparece ya en un pasaje de El habitante y su esperanza asociada a la estampa del otoño, que es también uno de los tópicos más diversamente recurrentes en el sistema simbólico de Residencia: “y existe por toda la tierra un grave olor de espadas polvorientas, un perfume sin descanso”, etc. En Residencia registramos, por su lado, las siguientes:
—“para mí que entro cantando, como una espada entre indefensos” (“Galope muerto”).
—“Un ángel invariable vive en mi espada” («Sabor»).
—“en tu rayo de luz se dormía / afirmado como en una espada” («Fantasma»).
—“y entonces tu cabeza se adelgaza en cabellos, / y su forma guerrera, su círculo seco, se desploma de súbito en hilos lineales / como filos de espadas o herencias de humo” («Juntos nosotros»).
—“frágil como la espada de cristal de un gigante” («Monzón de mayo»).
—“Y el dios de la substitución vela a veces a mi lado, respirando tenazmente, levantando la espada” («La noche del soldado»).
—“y con el florete de la aventura manchado de sangre olvidada”. («Comunicaciones desmentidas»).
—“los doctores de astronomía ceñidos por esta alba negra, definidos hasta el corazón por esta aguda espada”. («Establecimientos nocturnos»).
—“Lloremos las defunciones de la tierra y el fuego, / las espadas, las uvas, los sexos con sus duros dominios de raíces” («Desespediente»).
—“Tú eres como una espada azul y verde / y ondulas al tocarte, como un río” («Oda con un lamento»).
—“La pondré como una espada o un espejo / y abriré hasta la muerte sus piernas temerosas” («Materia nupcial»).
—“cae el agua como una espada en gotas” («Agua sexual»).
—“es que soy yo ante tu color de mundo, / ante tus pálidas espadas muertas” («Entrada en la madera»).
—“Entonces surgen los hombres del vino […] / y traen copas de ojos muertos, / y terribles espadas de salmuera” (“Estatuto del vino”).
—“oh galerías entregando un nido / y un pez y una mejilla y una espada” (“El desenterrado”).
—“Los precipitados acontecimientos que esperan con espada” («Josie Bliss»).
Ahora bien, ¿qué espada es ésta? ¿De qué metales imaginarios fue forjada, y en qué brasas urgidas fue templada? ¿En qué penumbras ciegas brilló su filo? Me parece poco encaminado, hoy día, al cabo de algunas lecturas críticas que intentan —a veces con brío y agudeza— fijar para este mismo tópico residenciario una cierta constancia o permanencia simbólica, una clave serenadora en cierto modo. Y es que como esta 'isotopía', para hablar en jerga técnica, otras tantas testimonian en la Residencia justamente de una radical voluntad de sacudir la palabra poética de sus dependencias instituidas. O sea, voluntad de fundar el poema en una manera de libertad, cuyos fueros se abren más allá o más acá de los significados estatuidos, en las márgenes de la palabra dada.
En los poemas de la Residencia, huelga recordarlo, las formas léxicas aludidas se substituyen o entrelazan semánticamente en mutuas conmutaciones de sentido cuyas imágenes hablan de una constante erotización de la palabra poética. Los opuestos, digámoslo así, no se oponen, ni tampoco se anulan, sino que se atraen y funden en una suerte de argamasa o magma de cualidades proteicas, sin jerarquía perceptiva.
Por otra parte, es cosa averiguada que estos mismos poemas desarrollan entre sus motivos dominantes aquel de la erotización de la muerte. En ese contexto, toma cuerpo en visones patentes la dialéctica de la germinación y de la destrucción a través de un registro de imágenes en donde el tópico de la repulsión y de la seducción de la muerte se despliega en imágenes de descomposición orgánica y de desmembramiento material. En el ya aludido juego de recurrencias internas, característico no sólo de la obra residenciaria sino de buena parte de la obra toda del poeta, encontramos el doble registro simbólico del ‘fruto’. Los frutos son claramente asociados, en su plenitud de frescor delectable, a la fruición amatoria, y su consumación libremente desembozada adquiere resonancias festivas. Las palabras circulan en este caso fluidas, líquidas, en el espacio de la imagen que las contiene. O por el contrario, la descomposición oculta o semioculta del fruto caído a tierra, entregado al oscuro trabajo de la fermentación y sus emanaciones odorantes de inquietante embriaguez para los sentidos simboliza el bullir contenido del deseo encubierto, trasgresor, su ímpetu insaciable y ciego, y en este caso la andadura verbal deja la impresión de incertidumbre y de un avance a traspiés, como en aquel “perfume de vaga podredumbre enterrada” («Vuelve el otoño»).
Para volver a nuestro ejemplo, ahora a propósito del vocablo ‘lámpara’, contenido en el texto de «Juventud». Valga emprender un pequeño rodeo. Se lee en la estrofa inicial del poema que nos ocupa:
Un perfume como una ácida espada
de ciruelas en un camino…
Tres textos de Residencia inciden en imágenes señaladamente similares:
—"y el perfume de las ciruelas que rodando a tierra / se pudren en el tiempo" («Galope muerto»).
— “Un enlutado día cae de las campanas : como una temblorosa tela de vaga viuda, / su color y un sueño / de cerezas hundidas en la tierra...” («Vuelve el otoño»);
y aquella ya citada que, justamente contenida en las estrofas finales de este mismo poema, viene a complementar el juego metafórico:
—“un perfume de vaga podredumbre”.
La relación metafórica de la fruta y el cuerpo femenino, asociada a lo que podríamos llamar la erótica de la devoración simbólica, y que es un tópico entre los más antiguos, adquiere en el Neruda de la Residencia una especial pertinencia:
—“y mi boca de exilio muerde la carne y la uva” («Juntos nosotros», RT, I.);
—“y una campana llena de uvas es tu piel” («Oda con un lamento», RT, II);
imagen ésta última asimilable a otra presente en CG. («Yo soy» V: «La estudiante») en la cual la forma destacadamente inusual de un transitivo directo del verbo ‘morder’ despersonaliza a la mujer, tornándola pura materia genérica:
—"Mordí mujer, me hundí desvaneciéndome / desde mi fuerza, atesoré racimos."
No sorprenderá demasiado que el embalamiento ‘pan-erótico’ que signa el imaginario metafórico de la Residencia y en el que viene a recalar todo sentimiento y toda evocación gratificante, poco importa la naturaleza de su objeto o el estatuto emotivo del mismo, se exprese también en ciertos momentos de Canto general, como por ejemplo en un texto en que el amor y la nostalgia de la tierra lejana que asaltan la memoria del poeta exiliado alcanzan un grado similar de sensualidad erotizada:
Dime, has entrado a un campo de trigo o de cebada,
están dorados? Háblame de un día de ciruelas.
Lejos de Chile pienso en un día redondo,
morado, transparente, de azúcar en racimos,
y de granos espesos y azules que gotean
en mi boca sus copas cargadas con delicia.
Dime, mordiste hoy la grupa pura
de un durazno, llenándote de inmortal ambrosía,
hasta que fuiste fuente tú también de la tierra,
fruto y fruto entregados al esplendor del mundo?”[6].
Este tipo de metaforización atrae incluso en la misma función imaginaria al tópico del “fuego”:
—"Un clima de oro maduraba apenas / las diurnas longitudes de su cuerpo / llenándolo de frutas / extendidas y oculto fuego" (“Angela adónica”).
Se advertirá de paso que las “ciruelas en el camino” comparten con estas “frutas extendidas y oculto fuego” el registro de la metáfora erótica de la mujer ofrecida y presta al amor. La conjunción metafórica de “fruta” y “fuego”, corresponde, además a una polarización similar que, en el poema «Juventud», aquella de “ciruela” y “lámpara”. En el campo semántico de ‘fuego’ hay en efecto ‘lámpara’, como lo hay derechamente, en la figura ‘oculto fuego’. Pese a que en el pórtico mismo de Canto General la encontramos en el título de dicha sección inicial: “La lámpara en la tierra”, ninguno de los textos de esta misma sección contiene la más mínima lámpara en sus imágenes y las implicaciones figurales de aquella incluida en el título quedan por lo tanto en suspenso.
En cambio, la 'lámpara', presente en la imagen clave del breve texto que nos ocupa aquí, posee en sus antecedentes poéticos un estatuto peculiar[7]: Por la vía ya señalada, la “lámpara”, y sus connotaciones de “fuego”, “llama”, “brillo” entran en la elaboración de metáforas del cuerpo femenino. En varios textos de Residencia, en incluso en algunos momentos del Canto general, aquellas connotaciones puestas en obra por la representación imaginaria de la 'lámpara' sirven de este modo de dispositivos para la evocación metafórica del cuerpo femenino:
— Su pecho como un fuego de dos llamas / ardía en dos regiones levantado («Angela adónica»).
— senos femeninos que brillan como ojos («Caballero solo»).
'Ardor' y 'humedad', a menudo lastrados con una carga de sentido venida del ámbito de la sensualidad o de la sexualidad, configuran, por otro lado construcciones metafóricas antitéticas:
— Ardió la uva húmeda, y su agua funeral… («Sonata y destrucciones»).
— con un ruido de llamas húmedas quemando el cielo, / sonando como sueños o ramas o lluvias («Barcarola»).
— mientras arde una cosa quemada con llamas de humedad («Enfermedades en mi casa»).
Si es claro que el poema «Juventud» comienza y se continúa con una suerte de enumeración de cosas advertidas a través de sus sensaciones, no cabe menos preguntarse ¿quién es el sujeto de dicha actividad perceptiva y descriptiva? ¿En qué memoria personal va tomando cuerpo el poder evocativo de lo nombrado? El enunciado todo del poema se presenta como una proposición de un solo tenor, compuesta de una sucesión frases independientes privadas de sujeto agente y sin más soporte de la acción verbal en todo el poema que tres gerundios y que estos rigen la acción de oraciones gramaticalmente autónomas; al mismo tiempo que la adjetivación más significativa está compuesta por deverbales.
Los primeros —“resbalando”, “mojándose”, “ardiendo”— remiten a otros tantos infinitivos desplegados, en el orden del poema, en una cierta progresión de lo activo; en tanto que los cuatro adjetivos deverbales —“dormidos”, “mirado”, “escondido”, “derribada”— son connotados más bien por alguna manera de pasividad.
Se advertirá, que dos de estos casos de adjetivación constituyen por sí mismos construcción metafórica, dada su vinculación inusitada: “colchones dormidos” es una personificación[8]; la acción de “derribar”, y por lo tanto sus deverbales, encuentran pertinencia de uso respecto de nombres como árbol, muro, jinete, etc., a menudo presentes en la poesía. “Lámpara derribada” es de este modo una forma de hipérbole (el hecho de derribar supone una cierta magnitud y energía en el acto, y connota estrépito, estruendo o fragor), al mismo tiempo que se trata de una personificación, puesto que es de uso propio derribar a un hombre o en un contexto alusivo hecho también de volumen, fuerza y violencia, a una bestia. Los dos versos del enunciado íntegro, en el que como se ha dicho, se resume el segundo fragmento del poema, subordinado al anterior en su sentido, componen de este modo un juego de contraste entre las impresiones respectivas de pasividad (v. 10) y actividad (v. 11).
El registro de las primeras imágenes es así globalmente sensorial: olfativo, gustativo, táctil y visual, y las sensaciones que lo figuran despliegan, o ‘resbalan’, para decirlo con palabras del poema, en este mismo orden. Registro ‘corporal’, si se quiere, pero también impersonal, en la medida en que ninguna de aquellas menciones sensitivas remite explícitamente a un sujeto protagónico. Aunque es dable suponer que el espacio de éste queda así abierto a todo posible ‘usuario’ del texto, o sea, a la representación imaginaria de una vivencia tácita común a todo lector, y en complicidad imaginaria con él. También puede admitirse, en un sentido que no desmiente el anterior, que las proposiciones de este tipo poseen un sujeto tácito o sugieren una postura elocutiva obvia[9].
En contraste con la fórmula retórica de una visión descrita objetivamente, se desprende del texto una impresión de exacerbación sensorial y hasta de paroxismo sensual (“la dulce pulpa erótica”). Como ocurre en buena parte de los poemas de la Residencia se trata de una sensualidad de doble signo, el de un hallazgo fascinante y furtivo, vivido asimismo en el temblor de algún oscuro presagio. Del mismo modo como, evocada en este último verso, la sensualidad auto-erótica, onanista, dicho sin tapujos, se hace inequívoca, en ciertas imágenes del poema «Ritual de mis piernas», el doble signo de la sensualidad corporal, fascinante y revulsivo, se resume ahí también en otro verso: “y hay miedo, hay miedo en el mundo de las palabras que designan el cuerpo…”; y en «Caballero sólo», los miembros y órganos del cuerpo resultan “enemigos establecidos contra mi alma”. Por su lado, en Canto General, esta dicotomía aparece claramente formulada en un verso del ya citado poema «El hondero»: “El deseo levantando sus crueles tulipas en la noche”.
La imagen culminante de la “lámpara derribada en la lluvia”, “mojándose y ardiendo”, cuya expresión es confiada, por un lado, al carácter durativo del gerundio como sucede en el verso antes citado con las sugestivas (por asimilables al registro de la secreción orgánica, incluso seminal) “gotas vitales resbalando en los dedos”), y por otro, al sentimiento en que redunda justamente el barrunto de inminencia tensa ante el desenlace de consumación y fenecimiento del suceso en curso que dicha imagen refiere: la extinción de la llama, que es por cierto una íntima premonición aciaga (o bien, aquella del sentimiento de la imposible saciedad del deseo por el acto de su misma consumación).
El poema “Lamento lento” de Residencia, como se recordará, culmina con una construcción de casi idéntico tono y consistencia metafóricos:
La espesa rueda de la tierra
su llanta húmeda de olvido
hace rodar, cortando el tiempo
en mitades inaccesibles.
Sus copas duras cubren tu alma
derramada en la tierra fría
con sus pobres chispas azules
volando en la voz de la lluvia[10].
Esta vez la “lámpara derribada” es símil del 'alma' del hablante en una figura compleja en la que se amalgaman las impresiones visuales y las implicaciones semánticas de 'la tierra', la 'rueda (del tiempo terreno) y el 'camino', a través de la imagen del surco abierto por la 'llanta' en el sendero 'húmedo' (el barro original), símbolo tácito del devenir irreversible de la existencia divida en ambos momentos irreductibles de la memoria y el vivir presente:
Remitidos a su recurrencia en el cuerpo de la Residencia, los elementos de “Juventud” trasuntan un hecho clave de la memoria biográfica del poeta: el despertar súbito del deseo erótico, —y, claro está, aquel de las incitaciones de la complacencia auto-erótica. El erotismo patente de las Residencias, o su rumor subterráneo, oscila, en efecto, entre el llamado al “orden del lenguaje” y la trasgresión de todo orden propio del lenguaje del deseo o de la penetración del deseo en el lenguaje. Así se constituye la palabra poética como el objeto de un deseo privado de objeto que la habita o en la que ella se hurga, se tienta y se sopesa auto-eróticamente; sensación totalizante, omnímoda y brumosa, la fruiciosa aflicción y desazón juveniles ante una revelación que oscuramente entraña lo mismo el secreto de la vida que prefigura su negación.
(A manera de conclusión).
«Juventud» se presenta como un poema a la vez claro en sus menciones referenciales y pasablemente críptico en los significados de las imágenes que aquellas contribuyen a crear. Por el lado de sus “claridades”, y por encima de sus contorsiones figurales, el poema sugiere una o una serie, de visiones más o menos corrientes, o remite en todo caso a alguna de aquellas vivencias concretas que el común de las personas que hayan frecuentado el mundo agreste de la campiña pueden fácilmente evocar: el perfume y el sabor de los frutos, el aroma del forraje seco en las eras y pajares, la vista de caminos y de valles en el paisaje campesino, la soledad misteriosa de las casonas de campo, vetustas y soñolientas, pobladas de relentes indescifrables y turbadores, etc.
La enumeración simple de estas realidades también comunes, no basta sin embargo para construir (o reconstruir, si se quiere) la emoción especial que este poema despierta en el lector. ¿En qué radica ésta entonces?
Desde el título, según se ha visto, se abre una cierta expectativa, se espera que el poema dé razón o justifique un rótulo más bien tópico, puesto que bajo este mismo lema circulaban desde el romanticismo y aún circulan después del modernismo algunos poemas del mismo cuño, como aquel dariano “juventud, divino tesoro / te vas para no volver… etc”. El poema mismo se presenta, en este sentido, como un circunloquio que junto con ir difiriendo aquel entrar en materia previsto en exergo, lo va haciendo surgir bajo otra forma. No ya aquella de unos propósitos sobre, digamos, la ‘idea’ de la juventud, sino sobre ésta, palpable como son las reminiscencias fundadoras de una memoria personal, aquella que toma cuerpo y se hace presente en un rapto memorioso de vivencia al mismo tiempo nostálgica y sobrecogedora.
El poema, en su brevedad fulgurante, conjuga en su movimiento interior un juego de libres encadenamientos más o menos estáticos, como suele la memoria, y una deriva progresiva o encaminamiento, un transcurso en todo caso que culmina en la abrupta y recia imagen final:
toda la adolescencia mojándose y ardiendo
como una lámpara derribada en la lluvia.
Tal vez este breve texto así como algunos momentos fragmentarios y parciales del Canto General traduzcan una suerte de lapsus. La palabra residenciaria asume en su propia corporeidad verbal el temor y temblor que suscita el acecho de aquellas potencias emboscadas más allá del deslinde de la conciencia. Ella se repliega en resistencia y acoge entonces a otros sistemas sígnicos como los de la sensación (o la sensorialidad), la gestualidad, la mímica y en cierto sentido la voz misma, que es aquel signo que con mayor empeño que los otros sabe responder al extravío de sus pulsiones oscuras. El poeta de «Juventud» deja aquí a esa voz tomar la palabra; palabra que, como es propio de toda poesía genuina, trasunta una “experiencia de lenguaje que pone a prueba a este mismo negativamente”[11].
Desde nuestro punto de vista actual, la renuncia/denuncia que Neruda infligió a la Residencia fue a todas luces la condición de posibilidad poética de Canto general. El episodio de su “ostracismo” oficial, por así decir, fue documentado en una célebre alocución pública en 1949 como premisa y anuncio tácito de la publicación, meses más tarde, en México, de la primera edición de Canto[12]. Es el coronamiento de una forma nada obvia de claudicación poética; un abandono consentido de la causa solidaria, solitaria, de la palabra poética y sus cometidos insurgentes, así como un sacrificio ritual en beneficio del nacimiento de la Figura del poeta. Ya no es éste el de aquella “superstición” ni el “ser mítico” cuyo proyecto enunciara en carta desde el Oriente a su amigo Eandi[13]; sino el heraldo anunciador de un cierto orden del mundo. En adelante, aunque no sin genio ni brío, la poesía de Neruda cobrará una nueva legalidad literaria, por supuesto, pero legitimada por un orden de escritura sostenido por razones y en vista de valores distantes porque distintos de lo que fuera la gran aventura de la Residencia, si no reñidos con ella.
[1] Canto general, Editorial Seix Barral, Biblioteca de Bolsillo, Barcelona, 1983, p.241. En adelante, esta misma referencia bibliográfica vale para las citas de dicha obra.
[2] La discontinuidad es manifiesta desde ya con el poema precedente (V, “Los crímenes”), que en un solo enunciado estrófico de fórmula elocutiva restituye con transparencia el correlato escénico de una noche de allanamiento policial. Otro tanto sucede con el poema siguiente (VII, “Los climas”), que asocia con rápido trazo pictórico, bajo un mismo panorama otoñal, los elementos vegetales de una geografía contrastante (álamos y cactus) en la que irrumpe, abrupta, la figura heráldica de la metáfora del jaguar/astro solar.
[3] Tales son los términos autocríticos claves de las seis líneas que en sus memorias el poeta dedica al episodio de la autocensura y renuncia de Residencia (Confieso que he vivido, Seix Barral, 1974, cap. 11, p. 405), inscribiendo el libro incriminado en la etapa del "tiempo ptolomeico […] anterior a la intuición coperniciana", para decirlo con las palabras epistolares de Julio Cortázar, puestas en el prefacio a la edición francesa de aquella (Résidence sur la terre, Paris, Gallimard, 1972). Junto con retomar, para relativizarla, la periodización finalista duraderamente habitual de la obra de Neruda, el autor de Rayuela, no deplora menos el ostracismo de aquellos poemas y aboga por su carácter germinal y fundador de toda la obra futura de Neruda, denunciando así "el olvido ingenuo cuando no la negación perversa de esa progresión laboriosa del escritor en sí mismo y en el manejo de sus instrumentos de trabajo, las etapas innumerables de ese viaje que terminará por abarcar magallánicamente el mundo y hará del viajero de la palabra un capitán, un conductor de hombres a partir del verbo".
[4] Estas y las siguientes citas de Residencia en la tierra se remiten de la edición Cátedra, colección Letras Hispánicas, Madrid, 1987, preparada por Hernán Loyola. Los subrayados, en todas sus ocurrencias, son nuestros.
[5] Entendemos por tal, huelga decirlo, aquella función lingüística propia de un cierto tipo de enunciado que constituye simultáneamente el acto al cual él mismo hace referencia.
[6] Op. cit, XIII , «Coral de Año nuevo para la patria en tinieblas », VI, “En este tiempo”, p. 392.
[7] El estatuto simbólico de la ‘lámpara’ en los primeros textos de Neruda merece consideraciones aparte. El último poema de Los cuadernos de Neftalí Reyes, 1918-1920, de publicación póstuma, titulado justamente “Las lámparas”, trasunta una cierta forma de señalamiento romántico-místico, propia del poeta como un ser predestinado y visionario, fundada en la oposición ética oscuridad/claridad: “Todos tenemos lámparas, vinimos / a alumbrarnos la ruta con sus llamas”.
[8] Si “colchones dormidos” ilustra como imagen una “banalidad sinecdótica” por contigüidad o englobamiento semántico (se duerme sobre ellos), este mismo elemento tomado del espacio de la trivialidad doméstica, y por ello mismo pasablemente anti-poético, no se halla menos asociado en la obra del poeta a la muerte: así, en la Residencia, por ejemplo: "La muerte está en los catres / en los colchones lentos, en las frazadas negras" (“Sólo la muerte”). Lo cual confirmaría la matriz poética de este texto que, como se intenta mostrar, reside en la oposición tácita 'vida'/'muerte'.
[9] El esquema descriptivo de este poema que lleva a suprimir, si no a desvanecer en la obviedad virtual, el sujeto verbalmente protagónico de los enunciados, antes de desplegarse brevemente en otros de los poemas que continúan esta sección central (poema VIII), comienza con la sección misma de «América no invoco…». De hecho, el sujeto de primera persona que corresponde al hablante omnímodo propio de la manera o estilo nerudianos, sólo debuta en el poema IV: ("Yo he traspasado la corteza mil / veces…"). Del mismo modo que el "tú" elocutivo que en buenas cuentas complementa el esquema estilístico dominante de CG, debuta en el poema V.
Las figuras elaboradas sobre base de efectos de sinestesia se registran también en los primeros textos de la sección: "acre ramo" (poema I), "olor amargo de pistolas" (poema II), "el olor dulceagudo de los plátanos" (poema III). Y, detalle interesante, el título del poema I, "Desde arriba", sugiere desde el comienzo un punto de perspectiva aérea, una vista panorámica a vuelo de pájaro, por así decir, más o menos como la construcción adverbial que encontramos en el poema «Juventud» (versos 8 y 9). Se advertirá, sin embargo, que en el primer caso, dicho elemento connotativo, si se quiere, resulta exterior al cuerpo mismo del poema y no asumido por una acción verbal que permita remontarse a un sujeto de tal acción; en tanto que en el segundo caso, la misma construcción introduce un personaje tácito cuya presencia/ausencia se proyecta y refracta en el poema todo. A pesar de las analogías de construcción anteriormente señaladas, en su acentuada subjetividad «Juventud» no es menos un texto disímil del conjunto.
[10] Op. Cit., pp. 111-112.
[11] El poeta chileno Enrique Lihn se cuenta entre los primeros lectores de la Residencia en haber puesto de manifiesto este rasgo definitorio de la poética residenciaria. Evocando el trabajo de zapa sobre el lenguaje común, y su consecuente “derrumbe” hacia el “abismo corporal y erotizado”, con que Rimbaud irrumpe en la expresión poética simbolista, Lihn acerca éste a la Residencia, haciendo hincapié en la dislocación de las configuraciones verbales con que la lengua socializada enmascara, sublimándolas, las pulsiones deseantes que yacen en la conformación original de los signos. Como en Rimbaud, el Neruda de entonces incorpora ese deseo indomeñado en el lenguaje, o sea, lo lleva a hacerse cuerpo en él. La palabra poética asume entonces “el terror de los signos inciertos —dice Lihn, citando el aserto de Roland Barthes—, inciertos no a causa de su eventual vaguedad significativa, sino en razón de su oposición a la congelación de los significados”, aquellos contra los cuales “en toda sociedad se desarrollan técnicas destinadas a fijar la cadena flotante de los significados”. (Cf. Enrique Lihn, “Residencia de Neruda en la palabra poética”, en Mensaje, vol. XXII, n° 224-225, Santiago de Chile, 1973).
[12] Valga evocar aquí los pasajes más pertinentes de dicha intervención que, lejos de tratarse de un propósito adventicio, reflejan la voluntad madurada y resuelta de imprimir un giro radical a toda una trayectoria creadora: “Quiero deciros una importante decisión personal que no traería a este recinto si no fuera porque me parece estrechamente ligada a estos problemas. Hace poco y después de haber recorrido la Unión Soviética y Polonia firmé un contrato en Budapest para la publicación en lengua húngara de todos mis poemas. Y luego de firmado en una reunión con traductores y editores se me pidió que indicara yo mismo, página por página, lo que debía ser incluido en este libro. […] Y cuando aquel día después de tantos años de no leer mis antiguos libros, recorrí, frente a los traductores que esperaban las órdenes para empezar su trabajo, aquellas páginas en que yo puse tanto esfuerzo y tanto examen, vi de pronto que ya no servían, que habían envejecido, que llevaban en sí las arrugas de la amargura de una época muerta. Una por una desfilaron aquellas páginas, y ni una sola me pareció digna de salir a vivir de nuevo. Ninguna de aquellas páginas llevaba en sí el metal necesario a las reconstrucciones, ninguno de mis cantos traía la salud y el pan que necesitaba el hombre allí. […] Y renuncié a ellas. No quise que viejos dolores llevaran el desaliento a nuevas vidas. No quise que el reflejo de un sistema que pudo inducirme hasta la angustia fuera a depositar en plena edificación de la esperanza el légamo aterrador con que nuestros enemigos comunes ensombrecieron mi propia juventud. Y no acepté que uno solo de esos poemas se publicara en las democracias populares. Y aún más, hoy mismo, reintegrado a estas regiones americanas de las que formo parte, os confiero que tampoco aquí quiero ver que se impriman de nuevo aquellos cantos.” (Discurso leído durante el Congreso Latinoamericano de Partidarios de la Paz, ciudad de México, septiembre de 1949, reproducido en folleto de edición clandestina por el Partido Comunista chileno ese mismo año.).
[13] «El poeta no debe ejercitarse, hay un mandato para él y es penetrar la vida y hacerla profética: el poeta debe ser una superstición, un ser mítico” (Carta a Héctor Eandi, Wellawatta, Ceilán, octubre 5, 1929).